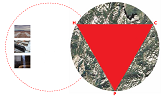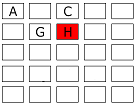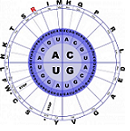El plan que ordena la vida cotidiana, el pasar de los días, no sólo condena a la mayoría a una existencia triste y precaria sino que tiene la perversa cláusula añadida, en letra pequeña, de la vigilancia mutua y la servidumbre compartida. Un guarda de seguridad, con chaleco amarillo, entra en el vagón acompañado de un perro guardián, medio adormecido y con la cola baja. Se sientan en un rincón apartado. La postura de los dos es una mezcla de tensión y agotamiento. EL hombre desenvuelve el papel de su comida, como un autómata, bajo la atenta mirada del pastor alemán. Entonces, y contraviniendo las ordenanzas, saca el bozal del perro, lo deja en el suelo, y empieza a darle de comer de su propia comida mientras lo acaricia. La escena es otra. Una oleada de felicidad indisimulada se apodera de ellos. La cara del guarda se relaja, cobra viveza, ya no está trabajando; la faz del animal se transfigura, vuelve a la vida, ya no es un esclavo, es un perro. Por unos momentos, la relación se libera de las cadenas imaginarias y reales; el animal cree que vuelve a ser libre, que todo ha acabado, nunca más llevará un bozal ni tendrá que arrastrar día tras día su cuerpo por andenes sucios y vagones malolientes. No va a volver a la perrera a intentar recuperarse para la mañana siguiente, privado de todo contacto. Se acabará una vida donde reina la luz artificial y el aire viciado. Ya huele el viento. Es un espejismo. A la que se acaba la comida, le vuelve a poner el bozal; todo sigue igual. Vuelven al trabajo. El guarda jura cada noche, al poner la cabeza en la almohada, que cuando se acabe todo, sacará al perro de la perrera cómo sea y sin importarle las consecuencias. Se lo debe. Correrán juntos por el campo hasta caer rendidos y rodarán por el suelo; chapotearán en el agua y se tumbarán al sol. Ya puede verlo.
skip to main |
skip to sidebar
relatus
relationes
-
►
2010
(36)
- ► septiembre (3)
RELATA REFERO
Toda cabeza es otra que sí misma y va aparte. Una sola no tendría sentido.
Para repensar lo pensado o relatar lo relatado sin asumir la veracidad ni la exactitud de la fuente:
Caput zonae (Comentarios)
relata
- abandonado (1)
- abandono (1)
- abejero (1)
- abertura (1)
- accidente (1)
- ácido cítrico (1)
- ácido láctico (1)
- ácrata (1)
- acto festivo (3)
- actores (1)
- adiestradores (1)
- adiestramiento (1)
- adolescente (1)
- adversario (1)
- afortunado (1)
- agua (1)
- agua de escorrentía (1)
- aguijón (1)
- aire (1)
- alas (2)
- alcohol (1)
- alegría (4)
- aleteo. ángel de la anunciación (1)
- alga (1)
- alma (1)
- amarillo (1)
- Ampelis europeo (1)
- animal (6)
- animales (2)
- anoxia (1)
- apego (1)
- árbol (3)
- arena de cortejo (1)
- armonía (1)
- arte (1)
- artista (1)
- asesino (1)
- aspiración (1)
- astucia (1)
- Aureobasidium pullulans (1)
- autómata (1)
- avispas (2)
- azul (1)
- azul celeste (1)
- azul de metileno (1)
- baba (1)
- bacterias (1)
- barco de papel (1)
- bayas (1)
- beber (1)
- bienaventuranza (1)
- biología (1)
- bivalvo (1)
- bozal (1)
- cabeza (1)
- cadenas (1)
- calor (3)
- cámara de gas (2)
- cambio (1)
- canto (1)
- canto de alarma (1)
- Capilla sixtina (1)
- capricornio mayor (1)
- captura (1)
- caracol (1)
- caricias (1)
- carnicería (1)
- cautivo (1)
- cazar (2)
- celebración (2)
- ceniza (1)
- centro vital (1)
- cerambyx cerdo (1)
- chaqueta (1)
- ciclo de Krebs (1)
- cielo (1)
- ciencia (2)
- civilización (2)
- coche (1)
- cola (1)
- cólera (1)
- comer (1)
- comida (1)
- complicidad (1)
- composición (1)
- conchas (1)
- conclusión (1)
- contemplar (1)
- convicción (1)
- copulación (1)
- cordero (1)
- creación (1)
- creencia (1)
- cría (1)
- criaturas (1)
- crueldad (1)
- cuervo (5)
- cultivo (1)
- culto (1)
- dato (1)
- defensa del territorio (1)
- dentellada (1)
- depredador (4)
- desbrozadora (1)
- desconocido (2)
- desolación (1)
- despedida (1)
- dios (5)
- dióxido de carbono (1)
- discordancia (1)
- distinción (1)
- distintivo (1)
- dolor (2)
- domesticación (1)
- dominado (1)
- dominador (1)
- dormir (2)
- drama (1)
- elementos dispares (1)
- empatía (1)
- encierro (1)
- energía (1)
- engaño (1)
- enigma (2)
- entrar (1)
- entrega (1)
- envenenamiento (1)
- erizar (1)
- escaparate (1)
- escena (2)
- escriba (1)
- escuchar (1)
- esencia (1)
- espantapájaros (1)
- esperanza (2)
- espinas (1)
- espinazo (1)
- esterilización (1)
- estética (1)
- estrellas (1)
- estupidez (1)
- exclusividad (1)
- exhibición (1)
- experiencia (1)
- experimentación (1)
- extinción (1)
- extraterrestre (1)
- fábula (1)
- fantasma (1)
- fascinación (1)
- fase adulta (1)
- fase larvaria (1)
- faz (1)
- felicidad (1)
- felino (2)
- fermentación (1)
- fiesta (1)
- fitoplancton (1)
- flores (1)
- frío (2)
- fruto (1)
- garrapata (1)
- garras (2)
- gas (1)
- gato (23)
- general (1)
- generosidad (1)
- gorrión (1)
- gracia (2)
- gran capricorno (1)
- guarda de seguridad (1)
- guerra (1)
- hálito vital (1)
- hazaña (1)
- hembra (1)
- herbicida (1)
- héroe (1)
- heroísmo (1)
- hibernación (1)
- hierba (1)
- hipoxia (1)
- hogar (1)
- hojas (1)
- hombre (1)
- homo (1)
- horizontalidad (1)
- hormigas (1)
- horror (1)
- Hugo (1)
- humanidad (1)
- humanos (1)
- husmear (1)
- idea (1)
- ilusión (1)
- imagen (6)
- imago (1)
- inconsciente (1)
- indicio (1)
- infancia (1)
- infierno (1)
- inimaginable (1)
- insecticida (1)
- insecto (3)
- intersticio (1)
- intimidad (1)
- intrascendente (1)
- investigador (1)
- invisibilidad (1)
- Jaime (1)
- jauría de perros (1)
- jerarquía (1)
- juego (1)
- juguete (1)
- juicio final (1)
- La Creación (1)
- lactosa (1)
- lágrima de cristal (2)
- larva (1)
- lección (1)
- lejanía (1)
- ley (1)
- libre albedrío (1)
- líder (1)
- líquido (1)
- lloriqueo (1)
- logos (1)
- lombriz (1)
- luna llena (1)
- luz (2)
- madre (1)
- mal augurio (1)
- mamíferos (1)
- maravillas (1)
- mariposas (1)
- matanza (1)
- matar (2)
- mathesis (1)
- maullido (1)
- mejillón (1)
- milagro (2)
- mirar (2)
- mito de la caverna (1)
- molusco (1)
- momificar (1)
- monocromático (1)
- mora (1)
- morir (3)
- mortandad (1)
- movimiento (1)
- muerte (1)
- mujer (1)
- mundano (1)
- mundo (2)
- mundo real (1)
- mundo virtual (1)
- muñeco (1)
- musaraña (1)
- naturaleza (6)
- negro (1)
- neurona (1)
- nido (1)
- niebla (1)
- niño (1)
- niño dios (1)
- noche (2)
- novia (1)
- núcleo (1)
- objetivo (1)
- observación (1)
- observador (1)
- observar (1)
- océanos (1)
- oculto (1)
- ofrecimiento (1)
- olfatear (1)
- olor (2)
- oración (1)
- orden jerárquico (1)
- orina (1)
- otro (1)
- otro mundo (1)
- oxígeno (1)
- pájaro (3)
- palabra (1)
- paloma (3)
- paraíso (2)
- pareja (1)
- parque (1)
- pasajero quiescente (1)
- paso alegre (1)
- pastor alemán (1)
- patada (1)
- paz (1)
- pechuga triturada (1)
- pena capital (1)
- pérgola (1)
- pergolero satinado (1)
- perro (3)
- perro guardián (1)
- persecución (2)
- perseguidor (1)
- pesebre (1)
- pétalos (1)
- petirrojo (1)
- pico (1)
- piedad (1)
- plan (1)
- plumaje (1)
- plumas (3)
- pollos (1)
- polos (1)
- ponzoña (1)
- potencia (3)
- presa (3)
- preso (1)
- previsión (1)
- prisión (1)
- profeta (1)
- proteínas (1)
- proximidad (1)
- prueba (1)
- pulgón (1)
- punto de vista (2)
- raticida (1)
- ratón (2)
- recelo (1)
- receptor sensible (1)
- redención (1)
- refugio (1)
- regalo (2)
- relación (4)
- relación íntima (1)
- remolino (1)
- repetición (1)
- reposo (1)
- representación (1)
- residuo (1)
- resiliencia (1)
- resistencia (2)
- respiración (1)
- risa (1)
- rojo (1)
- ronroneo (1)
- ruina (1)
- saber (1)
- saber vivir (1)
- sacrificio (1)
- salir (1)
- saludar (1)
- saludo (1)
- salvación (1)
- sangre (4)
- secreto (2)
- sentido del humor (1)
- ser animado (1)
- ser bípedo (1)
- ser humano (1)
- serpiente (1)
- servidumbre (1)
- sexo (1)
- sigilo (1)
- sincronía (1)
- singular (2)
- singularidad (1)
- sobrehumano (1)
- sobrevalorado (1)
- sofocación (1)
- sol (2)
- sombra (1)
- sorpresa (1)
- sueño (5)
- sufrimiento (1)
- sumisión (1)
- superioridad (2)
- supermercado (1)
- sustitución (1)
- tapones de botella (1)
- tecnología (1)
- temor (1)
- ternero muerto (1)
- ternero sustituto (1)
- tesoro (1)
- tierra (2)
- tinta azul (1)
- tiritar (1)
- tótem (1)
- trabajo (1)
- tragedia (1)
- traición (1)
- trampa (1)
- transcendente (1)
- tumba acuática (1)
- urraca (1)
- vaca (1)
- valle (1)
- velocidad (2)
- vencejo (1)
- ventana (1)
- vergel (1)
- vergüenza (1)
- veterinario (1)
- vías de acceso (1)
- víctima (1)
- vida (5)
- videomicroscopía (1)
- vidrio (1)
- viento (1)
- vigilancia (1)
- virtud (2)
- visión unificada (1)
- visón (1)
- vivienda (1)
- vocación (1)
- vocalizaciones (1)
- vuelo (3)
- west highland terrier (1)
- zarza en llamas (1)
- zarzal (1)
- zona de aparcamiento (1)
- zumbido (1)
- zyklon B (1)